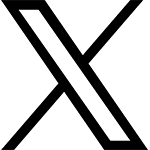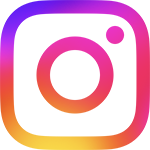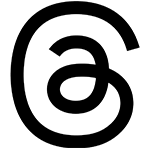Por Rosalba Azucena Gil Mejía

Hay historias que no se cuentan en voz alta, pero habitan en cada paso. No se leen en un currículum ni aparecen en un expediente, pero están ahí: forjando la vocación, templando la conciencia, despertando la sensibilidad que tantas veces hace falta en los espacios donde se decide el rumbo de lo público.
En muchas casas, crecer no fue sinónimo de juego ni de espera. Fue entender, desde edades tempranas, que mamá trabajaba sin descanso, que había que resolver, cuidar, colaborar. Que el amor no siempre podía estar presente en forma de tiempo, pero sí de esfuerzo. Y ese esfuerzo silencioso se volvió escuela. Maduramos antes, no por elección, sino por necesidad. Y esa necesidad, sin saberlo, nos formó.
Quien ha vivido carencias, conoce el valor de la dignidad. Quien ha visto la desigualdad desde adentro, no necesita que se la expliquen. Quien ha sido parte de hogares sostenidos por silencios que también aman, aprende que la justicia no es solo un principio jurídico: es una urgencia cotidiana. Es una promesa que no puede seguir postergándose.
A veces, lo que nos dolió es precisamente lo que más nos educó. La ausencia, la exigencia, el cansancio, las heridas invisibles, se convierten —con el tiempo y la conciencia— en brújula. Nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos, por qué elegimos servir y no solo ejercer, construir y no solo administrar.
Hoy, quienes fuimos formad@s desde esas realidades sabemos que no se trata de idealizar el sacrificio. Se trata de reconocer que quienes cargan con historias reales, profundas, complejas, son también quienes pueden mirar con humanidad, decidir con contexto y juzgar con compasión.
Porque hay una diferencia profunda entre llegar al poder para ejercerlo, y llegar para usarlo al servicio de quienes no han tenido voz. Esa diferencia no se enseña en una cátedra: se vive. Se vive cuando aprendiste desde temprano que las ausencias también eran formas de amor. Se vive cuando convertir el dolor en justicia no es consigna, sino convicción.
Este es un homenaje silencioso a quienes nos criaron desde el esfuerzo, sin pedir nada más que comprensión. A quienes fueron refugio, aunque el mundo les exigía estar en todo. A quienes nos enseñaron, sin palabras, que la justicia empieza por entender al otro.
Porque sí: lo que me dolió, me formó.
Y si me formó con empatía, con fuerza y con compromiso, entonces también me preparó para servir con dignidad y hacer justicia con humanidad.